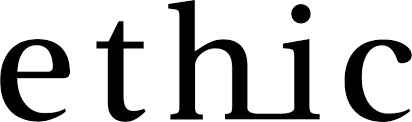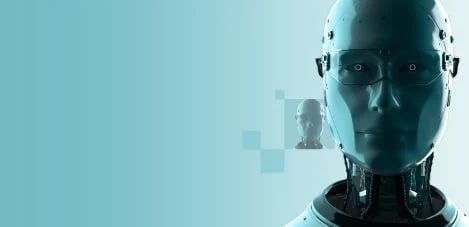David Sinclair es un prestigioso profesor de genética que codirige el Centro Paul F. Glenn Center para la Biología del Envejecimiento de la Universidad de Harvard y que sostiene que, a finales del siglo XXI, la esperanza de vida puede alcanzar los 150 años gracias al desarrollo de comprimidos diseñados para mejorar nuestras defensas contra las enfermedades y el deterioro físico y cognitivo. «¿Cómo se imagina ese mundo?», le preguntaban a Sinclair en una entrevista. «Me imagino a abuelos jugando al tenis con sus nietos y siendo miembros activos de la sociedad, sin necesidad de pasar los últimos años de su vida recluidos en residencias».
Más allá de las imágenes idílicas o efectistas –ese «perpetuo Disneyland» que Antonio Diéguez, catedrático de Filosofía de la Ciencia, le reprocha a una parte de la tecnociencia–, Sinclair es un tipo reputado, con una trayectoria científica respetable. Sus métodos de investigación, el tiempo lo dirá, pueden provocar una gran disrupción en el cuidado de la salud. No obstante, su objetivo, por supuesto loabilísimo, no tiene nada de original: la historia nos demuestra con contundencia que cada siglo vivimos más y mejor. En España, sin ir más lejos, la esperanza de vida ha aumentado 15 años en estas cuatro últimas décadas de progreso. Un dato que ni los trágicos efectos de la pandemia pueden refutar.
Posiblemente, la gran diferencia de la era digital respecto a cualquier otra época anterior es la velocidad a la que se provocan los cambios. La ola de innovación avanzada en el campo de la salud, unida a la mejora de nuestra alimentación y de nuestro estilo de vida, favorecen esa ecuación: no sabemos si alcanzaremos los ciento cincuenta años a finales de este siglo, pero no resulta quijotesco decir que, si somos capaces de resolver la emergencia climática que tenemos por delante, viviremos más y sufriremos menos. Y es ahí donde surgen, como siempre, las preguntas. ¿Será posible retrasar la edad de jubilación en una sociedad robotizada donde caerá notablemente la demanda laboral? ¿Qué pasará con esas capas de población que no pueden acceder y beneficiarse de esa ola de innovación sanitaria? ¿Cómo se van a resolver los desequilibrios de poder entre generaciones cuando la gran parte de la renta esté controlada por los mayores de 60 años? ¿Llegaremos –como sostiene el profesor Diéguez– a crear una brecha tan brutal donde las clases sociales sean sustituidas por clases biológicas? Mientras se despejan estas incógnitas, insistiremos en esa idea que, podríamos decir, es el trasfondo último de la línea editorial de Ethic: el progreso, sin humanismo, nunca podrá llamarse progreso.
Pablo Blázquez Director de la revista Ethic